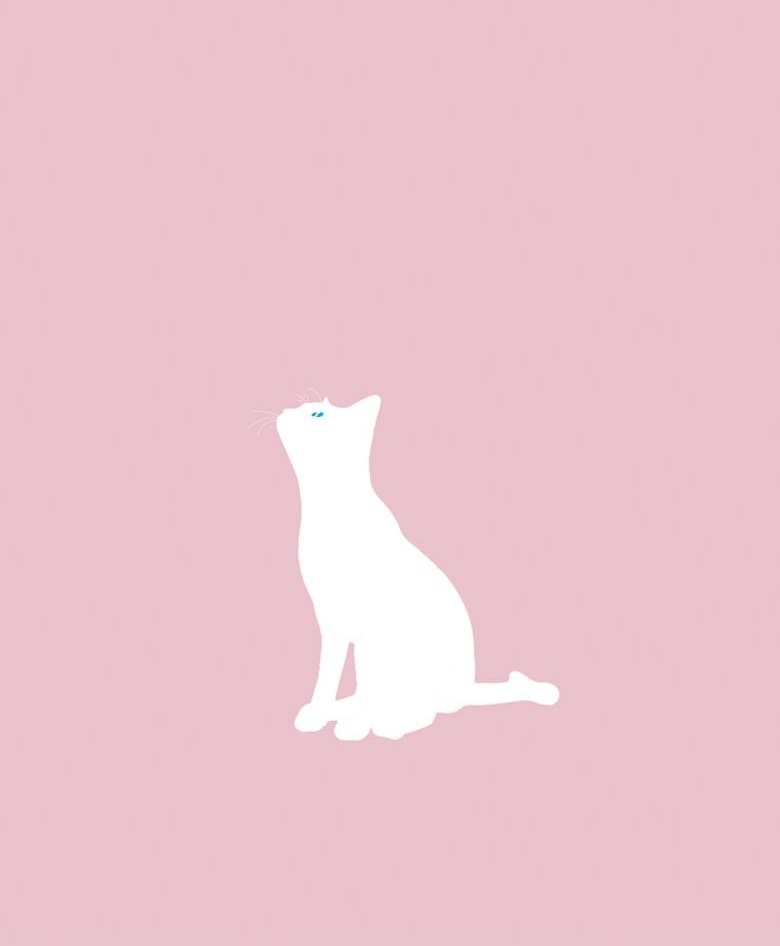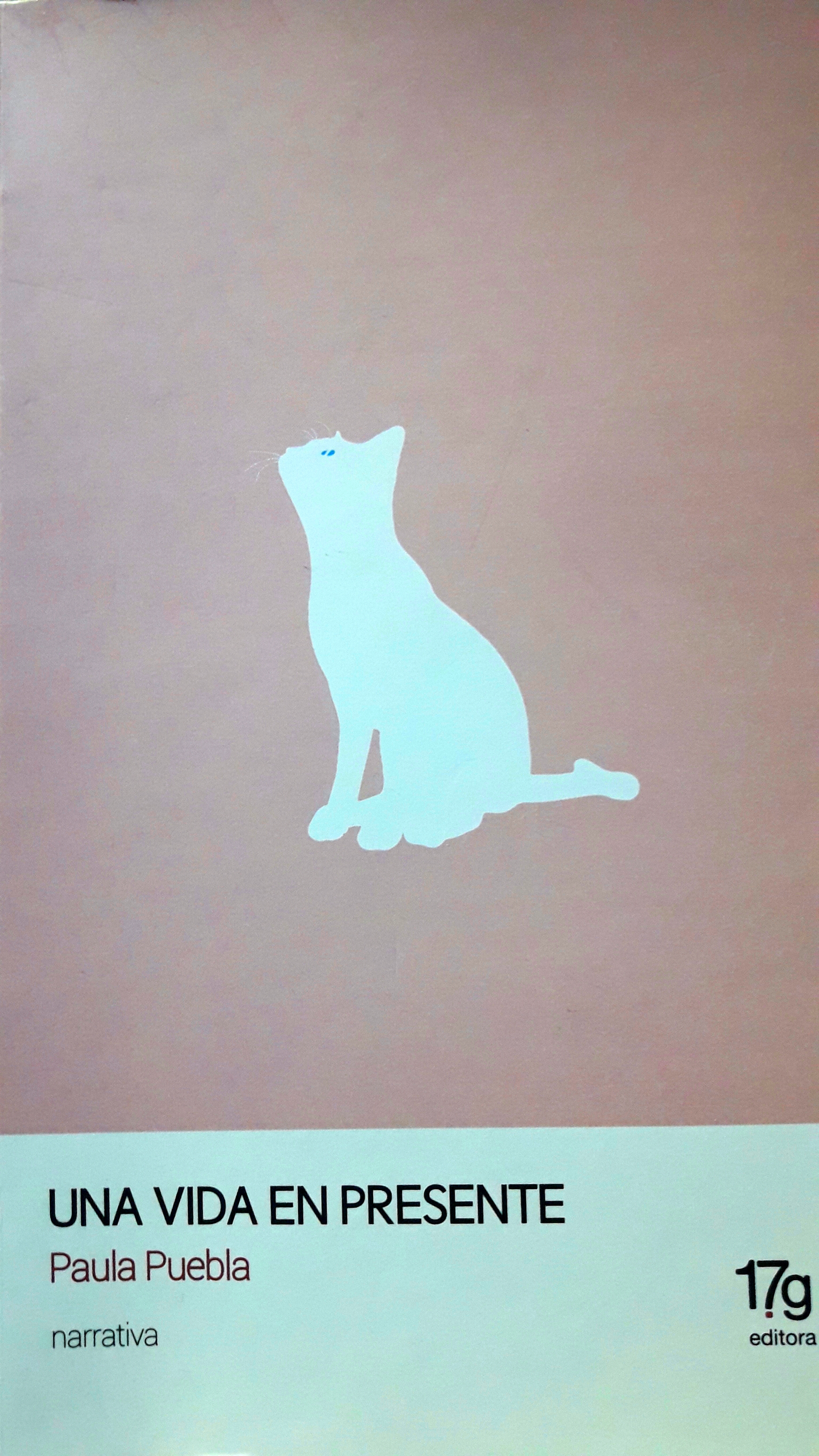Desde la casa que alquilo en Flores, ya adulto, ya independiente, a veces sueño que tengo que volver a Banfield. Que se está haciendo de noche y mamá me espera, Papá se fue hace dos horas, tengo que hacer el relevo, y en el sueño, engañado por una dimensión onírica palpitante, que parece esforzarse por ser verdad, me apuro para llegar porque no sé cómo va a ser el estado de cosas en Banfield. Llego y encuentro a Mamá en la cama, pero no acostada llorando, sino sentada apoyada en el respaldo, con una buena postura, para nada encorvada, de buen humor, con ganas de charlar. Me recibe, me abraza, me habla. Puede hablarme bien, las palabras le salen claras. Saca temas, quiere que cuente cosas, me pregunta cómo me fue en la facultad, dice que no estudie tanto, que viva más la vida, pero igual pregunta si me dieron la nota de la materia que rendí la semana pasada, dice la palabra “parcial”, conoce la instancia específica de evaluación, cosa que me sorprende. “Sí, Má, me la dieron, un ocho me saqué”. “¡Muy bien Tomás!”. Siempre dice que soy “el diez”, pero ahora no me responde con números, sonríe como ya no me acordaba que podía sonreír.
“¿Comiste Mamá?”, le pregunto, porque aunque me deje llevar me doy cuenta de que no hay que bajar la guardia, hay que asegurarse de lo más importante. “Sí, comí una tarta de atún que hice y quedó la mitad, muy rica por si querés probar” ¡Qué increíble! me encanta, a ella nunca le gustó cocinar, fue una ama de casa sin hacer nada de lo que hacen las amas de casa. También hay jamón crudo con melón, que compró Daniel, no entiendo para qué hizo una tarta si Daniel le compró melón con jamón, que es su comida preferida, que Papá compraba cuando cobraba o más bien cuando hacía una plata importante, porque era más bien un lujo que se permitía traernos. Voy a la heladera y veo el jamón bien rojo, casi sin grasa, es un jamón especial y las porciones de torta altísimas, con muchos colores adentro, le habrá costado trabajo hacerla, pienso. Es una noche completa, siento que estamos de fiesta, no tengo que salir a llamarlo a Papá para que venga, hoy ya estuvo y Mamá no lo necesita.
Vuelvo al cuarto y la abrazo, es extraño sentirse así de aliviado en Banfield, como si no faltara nada, como si nos pudiéramos dar el lujo de disfrutar estar juntos, y en ese momento, el de sensación de felicidad, me despierto. Esa sensación, igual, me dura, me quedo en la cama unos minutos, suspendido, agradeciéndole a mi subconciente. No se me ocurre agarrar el teléfono para scrollear nada. Puedo hacerlo, además, porque es sábado, no tengo que saltar a la ducha para no llegar tarde al trabajo. Tengo que estudiar un poco –seguir insistiendo–, ordenar un poco la casa y después ir a ver a mi vieja a la clínica. Eso, por suerte va a ser dentro de un par de horas. Si tuviera que ir ahora el contraste sería muy fuerte, iría inconcientemente sobresaltado, expectante, y ella me esperaría como siempre y me impactaría no notar un avance aunque sea, sólo por haber soñado un pasado mejor mientras dormía tranquilo en el departamento que alquilo en Flores.
Voy mucho más temprano que siempre, la hora de visita es de tres a seis de la tarde, siempre llego a eso de las cinco, pero esta vez voy al mediodía. Vamos a ir a comer afuera por su cumpleaños, que fue el miércoles. Nunca fuimos a comer afuera desde que está en la clínica, hace cinco años. Lo que sí hicimos un par de veces fue ir a tomar helado, hasta que se pone nerviosa y se quiere volver. En la semana había llamado a la psiquiatra que tiene de tutora para avisarle, me dijo que era una buena idea, que se pondría contenta y que le haría bien salir un poco, “a ver si se anima porque ella no quiere salir ni al patio y tampoco interactúa con nadie” –se encargó de recordarme. Ayer la llamé a Mamá para avisarle que esté preparada, le dije que íbamos a comer lo que ella quisiera para festejar su cumpleaños y que era para hacer algo diferente y disfrutar. “Bueno” me devolvió, hubo un silencio, y volvió a hablar: “Bueno chau Tomás, te quiero mucho”.
Cuando la enfermera la trajo y vi su cara me di cuenta que no estaba cómoda con la propuesta, que la salida la había puesto muy nerviosa.
–¿Dónde vamos a ir? –me preguntó con la mirada adormecida de las pastillas.
Le dije que íbamos a la pizzería de la esquina, era un día de cielo azul y sol radiante, hace algunos días habíamos entrado en verano. Me dijo que no quería comer pizza, que quería comer ravioles, así que tuve que pensar en otro lugar. El restaurante más cerca queda a seis cuadras, y con la silla de ruedas, las veredas rotas y su miedo a lo que estaba pasando no me parecía una buena opción. Nunca había entrado a un restaurante con mi mamá, siendo el adulto responsable de ella. ¿Qué iba a hacer si se ponía muy nerviosa y se quería ir apenas habíamos pedido la comida? Pensé que todo esto era un capricho mío. Que mi vieja había aceptado la propuesta para darme el gusto o más bien porque no lo pudo pensar en el momento en que se lo dije, no había tenido posibilidad de pensarlo hasta que la saqué de la clínica, que hoy es su casa, ya no estamos en Banfield, el lugar donde está acostumbrada a estar, día a día, sin interrupciones, es la clínica de Ramos Mejía. Pensé que tendría que haber ido en el horario de visita, preguntarle qué había comido, contarle cómo lo vio a Daniel en la semana, decirle los números de la quiniela, el único entretenimiento en el que insiste en ser fanática. Pero estábamos ahí y algo teníamos que hacer, seguimos una cuadra más hasta que apareció una fábrica de pastas que parecía puesta para nosotros y entré y pregunté si vendían ravioles hechos. Me dijeron que no solían hacer, les pedí que por favor lo consideraran, porque había salido con mi mamá y quería comer ravioles. Detrás del mostrador, el vendedor se me quedó mirando sin entender, al principio parecía molesto, hasta que vio la silla de ruedas en la vereda y cambió a un gesto compasivo.
– ¿Ravioles de qué te hago?
–De Ricota, con manteca y queso –Mamá no come salsa porque dice que le cae mal y tampoco crema porque dice que engorda–Ah y también unos ñoquis a la bolognesa.
–Bueno, en veinte minutitos pasalos a buscar que están listos.
Volví triunfante y agarré el mando de la silla nuevamente, le agradecí a una señora que se quedó al lado de ella: -“Le pregunté si estaba sola y me dijo que estaba con el hijo, pero me dio cosa. ¿Vos sos el hijo?. Sí señora, gracias.”
Dice que está gorda y es cierto, cuando trabajaba de gestora en la Municipalidad de Lomas le decían “la flaca” y eso lo guarda como un tesoro, como una referencia de identidad y como alguien que supo ser para Daniel, para conquistarlo. Ahora, sentada en la silla, no puede sentirse orgullosa como antes de la figura que no tiene, pero sí da órdenes, y cuando se pasa y le quiero bajar los humos la molesto con que es la reina, porque a veces parece que manda desde un trono. Conmigo ya sabe que lo de los pedidos desmedidos no funciona mucho, pero con Daniel sí: desde ese lugar de incapacidad es el motor para que un hombre que ya tiene unos cuantos años se tome un colectivo, un tren y otro colectivo para verla y darle besos, porque el suyo es un amor de años pero bien vigente, donde los besos siguen corriendo con entusiasmo.
Me puse a pensar en lugares en la calle para comer pastas. La plaza más cercana quedaba a doce cuadras, así que se me ocurrió que en la heladería nos podían dejar si después pedíamos helado. Fuimos con mamá a la heladería donde ya nos conocían, pregunté y me dijeron que no había ningún problema, podíamos comer el helado de postre. Nos sentamos, teníamos que esperar igual los veinte minutos de cocción de la comida.
–¿Te gustó salir, Má?
–No.
Lo dijo rotundamente y sufriendo, con la mirada perdida primero y mirándome fijo después, como si le hiciera falta asegurarse que recibí su sinceridad clara. Me pidió un tranquilizante y le di un placebo que tomó con Coca Cola. Sentí ganas de llorar, pero antes de que empiece a querer salir una lágrima, agarré el celular y sin tiempo a encontrar nada le lancé:
–Anoche salieron el 55, el 20 y el 25
–La gallina salió, la puta que la parió.
Siempre que le invento números a mamá me falta creatividad, repito algún dígito o digo dos o tres cifras muy cercanas, como si hubieran acotado el bolillero, dudo y después me río; ella se da cuenta siempre de que le estoy diciendo cualquier cosa, y me lo dice como en un espasmo de risa que le sale. Esta vez no me reí al final y como había sacado el teléfono y podía apoyarme en él como fuente para sacar los números de la lotería, me creyó. Después me dijo que María, la vecina de Banfield del lado que nos llevábamos mal, le gritaba a la noche, que por favor la llame y le diga que se deje de joder. Le dije que la iba a llamar. Me pregunto por Cami, y le dije que estaba en danza, que nos íbamos a ver a la noche, a lo mejor íbamos al cine. Me dijo que papá le contó que había ido al neurólogo y le había dado más pastillas:
–Anda mal, pobre Daniel. ¿Qué hago si le pasa algo?
Nunca me lo había preguntado tan preocupada. Para ella, Daniel es inmortal, y no sólo inmortal sino que es su amor y su héroe, como si estos tiempos de vivir obligatoriamente separados hubieran borrado los tiempos de todas las decisiones que tomaron o pudieron tomar juntos.
–Seguiremos juntos, Má.
Me agarró la mano y me la apretó fuerte, ahora sus ojos estaban más calmos.
–El domingo que viene voy a ir a Banfield, ¿viste que estoy yendo a buscar las cosas nuestras que quedaron en casa? ¿Querés que te traiga algo de allá?
–Trae el barco
El barco es el barco pirata de Playmobil. Una tarde me lo trajo. Hubo un tiempo que duró menos de un año que mamá trabajaba bastante y siempre que volvía del trabajo y sentía la puerta saltaba de la cama y casi increpándola le gritaba y me colgaba de ella: “¿qué me trajiste?”. Esa vez fue una sorpresa grande, me costó creer que un solo regalo pudiera ser tan importante. Ella siempre estuvo orgullosa de regalarme el barco. No sé si por el tamaño, por lo que había gastado o por qué. Jugué con él unos días y después lo dejé en lo más alto del mueble de las enciclopedias y los mejores muñecos para exhibir, y hasta hoy está ahí. Hasta que lo vaya a buscar.
–Má, ¿querés ver videos de gatitos o perritos?
–De perritos.
Busqué en Youtube “perritos videos graciosos” y le mostré el primer video que aparecía. Se río, nos reímos. Un poco de alivio. Valió la pena todo esto entonces. ¿Cómo no se me había ocurrido antes lo de los perritos? Si a ella siempre le gustaron. Nunca tuvimos uno porque ella decía que se había encariñado mucho con uno policía que se lo mataron. Se llamaba Rufo. Pero siempre que se cruzaba a los perros de los vecinos de Banfield, las pocas veces que salía, les dejaba una caricia en el lomo.
Se hizo el tiempo de las pastas y las fui a buscar. Ella comió todos los ravioles, uno a uno, casi sin parar un segundo. Yo no terminé los ñoquis a la bolognesa. Después pedí el helado. Estábamos los dos más tranquilos.
Salimos de la heladería y dimos un par de vueltas por el barrio hasta que se puso nerviosa otra vez y volvimos a la clínica. Antes de llegar a la puerta nos encontramos con una enfermera que terminaba su turno.
–Fuimos a comer ravioles y helado –le dijo con una sonrisa de toda la cara, agarrándola del brazo, ya sintiéndose en su territorio.
La mayoría de las enfermeras se llevan bien con ella, saben que tiene un carácter difícil, entonces la retan bastante, pero siempre terminan cediendo a los pedidos que hace, es la única a la que le compran caramelos cuando se le acaban los que le damos. Los compañeros la respetan, a ella parece no interesarle tener amigos ahí, pero sí que no se metan con ella. Cuando papá lleva sandwichs de miga, ella dirige a quién convidarle y a quién no. Si un compañero no le hizo un favor en la semana y se acerca para que le convide, ella le recuerda: “vos salí que no te voy a dar”. No tiene ningún problema en pelearse. Lo mismo con los caramelos, que son el bien más preciado, no le da ninguno a nadie. Yo siempre me guardo uno para darle a Jorge, un compañero que me pide con mucho cuidado, sin que ella lo vea. Jorge ya entiende, pasa por atrás, chocamos las manos y se lo lleva. Mamá nunca vio que hacemos eso.
Nicolás Villarino (1988, Buenos Aires) Se crió en Banfield y a los dieciocho años se mudó a Capital. Es Licenciado en administración y estudia Letras en UBA. Hace taller literario con Juan Sklar desde 2016. Su color preferido es el verde agua. Este texto forma parte de un proyecto literario que está en proceso.