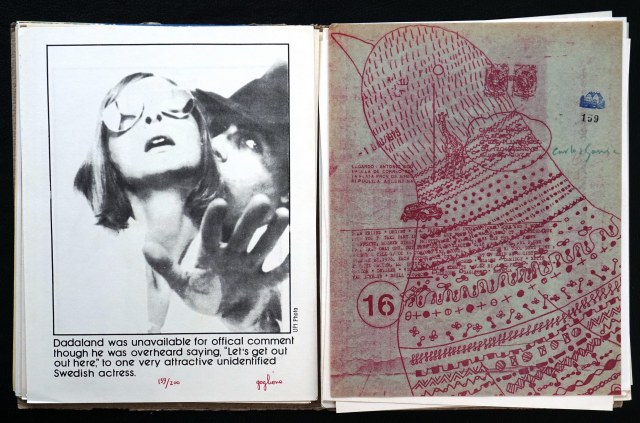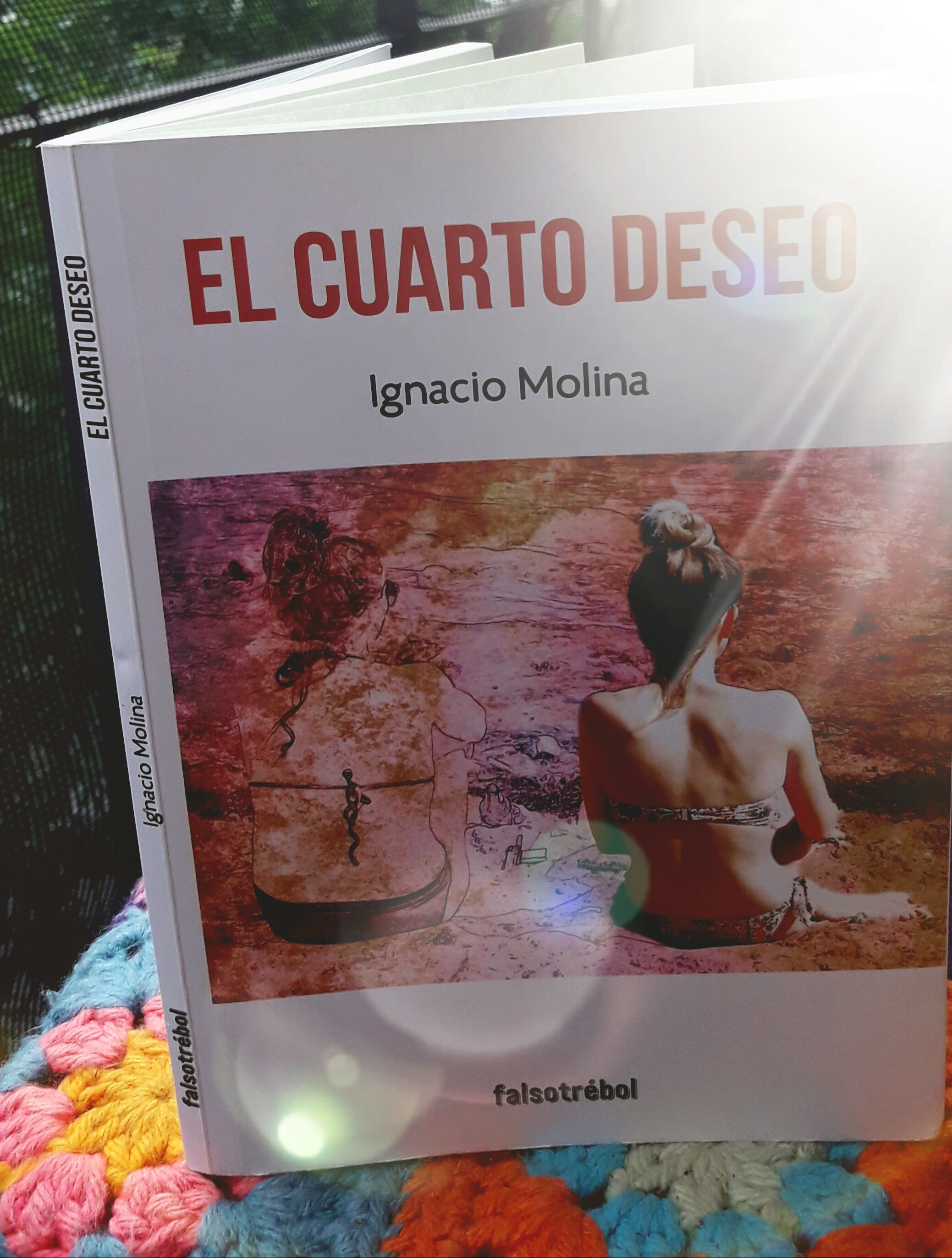Cuento
por Ignacio Bosero

Es por la canción que inmediatamente hierven los recuerdos. Durante algunos años había estado a salvo siquiera de pensar en Ana. Y esta noche, mientras estoy cocinando y he puesto una radio francesa de música ecléctica, la canción apareció, es decir, alguien la tuvo que elegir y poner, aunque ese detalle ahora no importe tanto; tuve que dejar de preparar la cena y subir a ver en la computadora la página para saber el nombre del grupo y de la canción. Y ahí estaba: Antony and the Johnsons: Fitsful of love. Imposible olvidar el tono dramático de la intérprete en las noches de San Telmo.
Todo parte de una noche que prometía ser como cualquier otra en el barrio de Paternal, claro que decir que cualquier noche en Paternal, en ese momento, no es lo normal que pueda imaginarse. Yo era un joven estudiante y convivía con dos amigos, también estudiantes jóvenes, de modo peculiar. Habíamos adaptado un departamento de tres ambientes a nuestros caprichos más salvajes. No teníamos mesa ni sillas en el comedor, prescindíamos de la televisión y habíamos, entre otras cosas, empapelado una enorme pared con recortes de revistas y diarios de época. Todas las noches había reuniones e invitados amigos: la casa funcionaba casi como un centro cultural. Incluso al tiempo se sumó una nueva integrante alemana, que pasaría unos meses con nosotros. Javier nos propuso la convivencia con Judith y aceptamos; Maximiliano no vivía de modo permanente, sino que usaba la casa como vía de escape; Judith se acopló increíblemente a nuestro ritmo de vida. Era realmente una mujer ejemplar. El departamento era grande, y nosotros lo hacíamos cada día más grande. Las ansias de vivir, de experimentar, de estar por primera vez solos, apartados de nuestras familias; la libertad que eso significaba en ese entonces prometía todos los días una nueva aventura.
Entonces sucedió lo inesperado. Judith entró un sábado por la noche al departamento con otra alemana, que había conocido en el vuelo y se habían vuelto a ver en la calle en la semana. Se habían llamado y arreglado esta salida. Era Ana. Apenas entró por la puerta comencé a inquietarme. Recuerdo su corte de pelo, largo, con flequillo, sus colmillitos y su sonrisa, sus botas texanas, su español fluido.
De Paternal fuimos en taxi a una fiesta en Colegiales. En algún momento fumamos parte de un porro europeo. Pitamos en una calle oscura, arbolada, antes de entrar a la fiesta. Yo había fumado muy pocas veces y me hizo efecto inmediato dejándome eufórico. No tardé mucho tiempo en encararme a Ana. La perseguí por los rincones de toda la casona y la acorralé en la terraza. Fumamos un cigarrillo y ella se rio bastante pero me aclaró seria, que no, que no me daría un beso. A lo sumo el teléfono. “Llamame en la semana, podemos ir de excursión por Buenos Aires”. Eso dijo y la idea me fascinó. Ana era periodista, se quedaba dos semanas en una pieza de San Telmo.
La vi recién a mitad de semana. Mi cabeza había sido un remolino después de conocerla. Pensé cantidad de lugares para llevarla, reviví los lugares que me gustaban y deseé mostrárselos. El orden de los sucesos no puedo precisarlos pero nos dimos cita en un bar de la calle Uriburu, en la zona de facultades. Ana tenía una cámara y sacaba fotos. Me sacaba fotos a mí de imprevisto, le sacaba fotos a la gente y al bar y pedía a otros que nos fotografiaran. Al salir del bar caminamos unas cuadras y tomamos un colectivo hasta Parque Centenario, le pedí que recorriéramos los puestos de libros y la librería Los Cachorros. Revolvimos un poco; nos reímos. Yo estaba como un tonto, no podía creer que la mujer que me gustaba seguía, con el paso de las horas, ejerciendo una atracción sobre mí tremenda. No sólo quería besarla, quería amarla, en el sentido cursi de la palabra y la acción. La invité al bowling de Paternal. De allí caminamos hasta mi casa y estuvimos juntos un rato más. Llegada la noche dijo que tenía que irse a San Telmo; tenía una cena. Podía tomar el 24 y en una hora estar en la puerta del lugar donde se alojaba. Sentí desasosiego, no quería que se fuera, quería fervientemente que se quedara, que estuviera conmigo el tiempo que fuera necesario. “Podemos vernos después”, dijo. “¿Después?”. “Te llamo cuando termine la cena, o llamame vos, te doy el número”. Anoté el teléfono de la residencia y lo guardé.
Esas horas fueron mucha ansiedad; alrededor de las once de la noche la llamé. Me atendió de buen humor, pronunciando mi nombre como con cariño. Estaba cansada y se acostaría; había tomado vino, se reía, estaba media borracha. “Mañana tengo que trabajar” dijo. No insistí. Acepté de mala gana que no pudiera verla y ella, inteligente como era, se dio cuenta. “Te enojaste”, dijo. “No, no”, respondí serio. Me era imposible disimular el disgusto. Ana era muy astuta para que yo le hiciera una escena, aunque la mía no había sido a propósito… “¡Ey, nos vamos a ver en la semana!”, dijo. “¿Sí?”. “Sí, porteño”. Quedé pensativo y acodado a la barra, donde teníamos el aparato de teléfono. “Qué fácil lo hace todo ella”, pensé, con una bronca inusitada. No había nada más horrible que querer ver a alguien y tener que esperar, no poder acceder a ella; tiempo…
Al siguiente día tenía que cursar, empezar la semana con energía. La noche no debe haber sido nada buena pero encontré el sueño en algún momento y desperté el lunes, con esa ambivalencia que me venía acechando frente a la carrera que hacía. Dudaba del convencimiento, quería apasionarme y lo encontraba en pocas oportunidades. Aun así, era un alivio tener ese frente, quedarse en casa sería desolador. Tenía que aguantar, ser paciente y olvidarla. Cruzarme con colegas y perderme en palabras y teorías. Ana vendría por la noche, a la salida de ese túnel.
No puedo decir que ese día pasó rápido ni que tampoco logré liberarme de su imagen a cada momento, pero de a ratos, por suerte, la olvidé completamente y me concentré en mis estudios; después de todo era cierto el dicho: una cosa no quitaba la otra.
Al salir de la facultad la llamé. Para mi sorpresa me invitó a su casa, en San Telmo, a comer con unos amigos. Me sentí el tipo más afortunado de la tierra. Fui como un loco hasta Paternal, me bañé, compré un vino y fui a esperar el 24. Cerca de las diez de la noche estaba en la puerta vieja de un edificio antiguo. Era como descubrir otro San Telmo, el bohemio de verdad. Que Ana me abriera la puerta, más bella que las dos noches anteriores, sonriente y con ganas de verme (porque fue lo que me dijo), era el corolario de la felicidad.
La cena con sus amigos del alojamiento fue de lo más tranquila, sin sobresaltos. Para nada pesada ni extensa. En un momento estos amigos del lugar pidieron permiso y se fueron al living; yo quedé con Ana en un balconcito interno repleto de plantas, tomando el vino que quedaba de una botella. Abrimos otra y charlamos. La chispa estaba. Había algo. La besé. La ebriedad la había soltado, estaba risueña, con esos pocitos en los cachetes… Me llevó a la habitación y me mostró su escritorio, sus cosas; recuerdo especialmente una revista alemana con más texto que Le Monde Diplomatique. La música sonaba desde una computadora, sin parlantes extras, latosa, pero acogedora. Nos besamos un poco más hasta que ella puso su límite. Vio la hora y dijo que tenía que dormir, que ya era tarde y mañana tenía bastante que hacer.
De pronto quedaba otra vez descolocado. Ella me abrió la puerta y me despidió y yo vi San Telmo sin nadie, de madrugada, cuando las ratas pasan debajo de los puentes y los indigentes duermen bajo los gomeros con las cajitas de vino a su lado. Más de una hora esperé el 24 en esa noche templada. Me dormía parado. Rogaba que alguien se acercara a la parada. Evitaba pensar en lo que había pasado. No estaba mal, pero no era suficiente, la espera seguiría. La espera por tenerla, por lo que yo quería.
Pasé toda la semana sin verla, aunque hablamos por teléfono por lo menos una vez al día. Me urgía verla: podía dejar cualquier cosa para estar juntos, pero Ana no, siempre tenía cosas que hacer y alguien a quien ver. Durante esas llamadas nos hicimos invitaciones. Entre las cuales una se concretó para el viernes: fuimos a ver la Orquesta Típica Fernández Fierro. Comimos empanadas, tomamos vino, oímos el tango pasional de la orquesta. En esa noche intensa, yo sentía también que el tiempo se me terminaba; es decir, no había más tiempo, era esa noche o nada. Su novio llegaba de viaje al día siguiente. Supe tarde que tenía novio, no fue que al toque Ana me dijo “tengo novio”. La relación se desarrolló como si no lo tuviera. No lo mencionaba, parecía no existir. Era así Ana: nada existía hasta que existía e imponía los verdaderos límites.
No me importaba. Ahora estaba conmigo y era el momento. Salimos del club y fuimos a San Telmo en un taxi. Tomamos vino en su habitación, que ya conocía, y escuchamos de vuelta la música latosa sonando de fondo desde su notebook. Puso bandas que desconocía, me mostró una serie de cosas más, de radio La Colifata, las entrevistas que había hecho en la semana, una con Lanata, otra con Santoro. Perfiles muy distintos. Le había sorprendido que Lanata fuera un tanto burgués, que viviera bien. Aproveché y le hablé de mis proyectos, de algunos libros, de Los árboles mueren de pie, que ella me había recomendado y había leído con mucho entusiasmo en la semana.
Estábamos sentados en el piso y hablábamos, gesticulábamos y reíamos, con el vino y la música de por medio. No podía no pasar. La miré fijo, me acerqué y la besé. Con las manos seguras le abrí los botones de la camisa y le saqué el corpiño. Sus tetas quedaron expuestas, hermosas. Era un sueño sentir y tocar el cuerpo que deseaba. Le besé las tetas y el cuello, le saqué el jean y la llevé a la cama. Ella me desnudó, temerosa, temblaba. No la había visto así en todo este tiempo, libre pero tensa.
Pensé que los nervios me jugarían en contra y no podría tener una erección, pero Ana me desaceleró con caricias y palabras al oído. Algo así como “tranquilo, tu corazón va muy rápido, tranquilo Andrés”. Estábamos desnudos en suspenso, avanzando uno sobre el cuerpo del otro. Ella me había tomado la pija y la retenía fuerte en sus manos, sin decidirse a que se la metiera. Al final se arrepintió. No podía ser, en horas llegaba el vuelo de su novio y tenía que ir a esperarlo. ¿Si nos dormíamos? ¡Era una locura! De repente todo cambió. El sexo no se llevaría a cabo.
Me vi de vuelta en San Telmo, en las mismas calles empedradas, muy de madrugada, borracho, en busca de un taxi o colectivo. Ana me ofreció plata para que tomara un taxi, trataba de cuidarme, de no dejarme en ese estado de confusión a la deriva. No me ofendí; le dije estaba bien, que no se preocupara; prefería esperar el bondi solo. ¿Qué podía pasarme más fuerte y más triste que no poder hacerle el amor? En esos instantes, no podía pensar en otra cosa. No había futuro, era puro presente.
Caminé unas cuadras como sin cuerpo, desinflado, y cacé al vuelo el luminoso colectivo que se abría paso en la calle Perú, o una de esas donde pasa el 24. Tenía una lamentable hora de viaje, quizás menos a esa hora. Llegaría al amanecer. Las cuadras desde la avenida San Martín hasta Nicasio Oroño fueron una pesadilla. De haber existido una cama en la calle me hubiera tirado ahí mismo. Así y todo, derrotado por la frustración de lo que no había sido, no me sentía atraído por la muerte, lo típico del amor romántico. Esbocé una sonrisa de vencedor, después de todo había seducido a la mujer que encandilaba mis días. Si se había terminado, era un final no tan malo, no tan inventado por mí.
Los días siguientes fueron malos. Algunas esporádicas llamadas de Ana en la que me decía que no podía verme, que estaba con su novio. Adentro mío crecía la impotencia. No sabía qué hacer para olvidarla; no había palabras que pudieran calmarme, no había acciones ni personas que pudieran remplazarla, estaba enamorado. Esa cosa bella y horrible del a medias correspondido. Si encontré sosiego alguna noche no tengo dudas de que fue en libros, en música, en alcohol y en amigos. El estudio era inútil. Puede que algún profesor disuadiera mi alma de las peores tormentas por algunos días, días llenos de oscuridad; alguna frase, alguna cita, una palabra, eran una cura para mi malestar.
Por supuesto, hubo un momento para vernos. Se lo pedí, casi suplicándoselo. Pero era cierto: ella también lo necesitaba. Se había dado cuenta de que me necesitaba; yo era otra cosa aparte de su novio. Nos vimos en un bar llamado El fin del mundo, en San Telmo. Ana tenía esas ocurrencias, escogía los lugares con pasión; le divertían los nombres que se relacionaran con algo del país de origen. Recuerdo la noche que junto a la ventana me recitó un poema de Hölderlin en alemán; lo hizo para hacerme entender que yo me equivocaba cuando decía por pura estupidez que el alemán era un idioma fuerte; podía comprobarlo en la poesía si quería: era suave, fresco, intenso. Recitó en mi oído, pronunciando cada palabra con elegancia. Fue fantástico; ella terminó de recitarlo y se río, como siempre. Aunque no era una risa, sino más bien algo distinto, una sonrisa pícara, con esos colmillos y ese brillo en los ojos que tenía en su mirada penetrante. Donde había algo feliz y triste a la vez.
No despedimos en el bar; Ana solía darme consejos y reprocharme mi inglés rudimentario, descuidos que ponían quizá en peligro mi futuro, etc.; luego sonreía, le gustaba estar conmigo. Puede que fuera un mecanismo de defensa de su personalidad exigente, que a veces yo lograba desarmar. Esa noche decidí que no sufriría, había sido un regalo volver a estar con ella y no pedí nada a cambio. Esa fue la noche que pasamos en el fin del mundo.
A la distancia pienso que ella disfrutaba de mi ingenuidad; buscaba esa dispersión y diversión. Ese quilombo que era yo por ese entonces, unas de sus palabras favoritas del léxico criollo que había asimilado con éxito.
La madrugada en Paternal me devolvió desde el balcón nubes dispersas y blancas, pequeños algodones. La pared celeste de mi habitación tenía una frase de Di Benedetto; no recuerdo qué decía. La miré y me sentí sereno. El sueño sobrevino quizá en el momento justo; la pequeña despedida era un hecho. Pequeña, porque volvería a verla.
Apenas unos meses después estaba de vuelta en Buenos Aires. Enterarme fue una remoción de sentimientos que parecían no extinguidos, pero sí mínimamente superados o soterrados. Falso. Otra vez esa especie de ambivalencia: sentí que descalabraría mi estructura armada durante su ausencia, que mis estudios entrarían nuevamente en un limbo. ¿Pero qué podía hacer? De buenas a primeras quise hacerme el duro, pero esa postura no fue una buena aliada; apenas oí en el teléfono la risa pícara de Ana morí. Quedé desarmado. Listo para encontrarme con ella.
Volví a verla en San Telmo, había alquilado otro lugar, el barrio le seguía fascinando. Me abrió la puerta y sin dudas la reconocí, aunque estaba como españolizada, más gorda, con los labios pintados de rojo y un vestido colorido; era verano. Estaba hermosa. Estás hermosa, le dije. Esa noche me tocaba elegir a mí, quería que la llevara a alguna parte o solo a recorrer la ciudad. Eso hicimos. Y volví a sentir todo lo mismo de nuevo. Por algún motivo Ana parecía más entregada esta vez, tanto que aceptó que fuéramos al departamento de Paternal y tomáramos unos tragos primero en el balcón después en el sommier que decoraba ridículamente el living. Empecé a sentir que sin buscarlo la noche perfecta se acercaba, después de una espera de mucho tiempo. Ese entusiasmo se fue apagando con el correr de las horas, y Ana retrocedió, y hasta se enojó. Como si de pronto volviera a la realidad, dijo que éramos amigos, que no confundiera las cosas. Fue un baldazo de agua fría. Cerca de las once de la noche, todavía temprano, la acompañé a tomar el colectivo para que volviera a San Telmo.
Por unos días mi orgullo me cerró completamente y no quise saber nada con Ana. Actuaba mal, decía ella, en las llamadas telefónicas esporádicas que me hizo en esos días que le siguieron; la castigaba sin motivo: no era su culpa que no estuviera enamorada, que no me correspondiera. Lo entendí a duras penas y recompusimos una relación que se desarrolló extrañamente. Sentí que me buscaba para pasarla bien, para hacer cosas que con otros no podía hacer, pero si bien a ella eso la conformaba y divertía, a mí no, por lo menos no del todo. Tampoco puedo decir que me enojé. Simplemente acepté las reglas del juego con tal de estar con la mujer que me seguía gustando ciegamente. Pero era triste. ¿Cómo se puede estar con la mujer que uno desea a medias, como ella quiere? ¿En calidad de qué, de amigos? El precio era sentir una satisfacción cortada, intermedia.
Nos alejamos un poco hasta que ella tuvo que volver a Alemania. En ese tiempo empezaban a quebrarse algunas cosas en mi vida, la convivencia llegaba a su fin, mi situación económica era mala. Me habían echado del trabajo de modo inesperado, una vez que había pasado el periodo de adaptación y prometía mejorar… Volví a vivir al barrio de donde me había ido dos años antes, y a compartir con dos hermanas un departamento estrecho, como la libertad que se avecinaba.
Pasó un tiempo largo y tumultuoso y quedé solo. En ese departamento el amor no prosperó hasta el momento en que lo dejé, paradójicamente, pero hubo momentos intransferibles que persisten en la memoria mía y de otros. Ana volvió por tercera vez a Buenos Aires, esta vez quedaban esquirlas de ese poderoso fuego que me había producido en el origen. Ya no soñaba amarla, lo que se entiende por eso, que incluye el sexo, sino verla como una amiga de la vida. Fue entonces que me escribió diciéndome que estaba en Buenos Aires y quería verme; no podía estar en la ciudad porteña y no verme.
Paraba en Colegiales. Me citó en un restaurante entre coqueto y bohemio que había en una esquina. Cuando llegué estaba sentada en una mesa de afuera, con un vino sobre la mesa, tan radiante como siempre. Esta vez no había que ocultar nada, había pasado el tiempo: alquilaba una habitación con su pareja, no recuerdo si alemana o porteña; sentí celos y envidia. No puedo describir qué tipo de cena fue, con qué me quedé de nuestro encuentro, ni siquiera puedo acordarme de qué hablamos. Habría incluso una historia posterior, porque Ana volvió ese mismo año a Buenos Aires.
Esta cuarta vez no la vi. Triste fue enterarme de su paso y de que decidiera no escribirme, ignorarme fue una daga al corazón casi imperdonable. “¿Y si nos cruzábamos en el subte, en la calle?”, le escribí en un mail. Podía verte, un rato quizás. Me devolvió el correo: estuvo ocupada en su trabajo y no pudo hacerse el tiempo para verme. Yo siempre sin razón que avale mis sentimientos: Había pasado a ser un impedimento, una pérdida de tiempo, una distracción que no podía Ana permitirse. Se lo dije abiertamente, enojado, dolido, en un mail. Ella se sintió descolocada. No había querido herirme, tuvo estas palabras para describir mi enojo, con las cuales no me identifiqué porque Ana lo hizo jugando y yo sentía rencor. “Tenés un alma tanguera”, escribió. Le había querido quitar dramatismo.
Muy cierto es que no puedo cargarla de responsabilidad por lo que yo sentí y ella no sintió, todos pasamos por esa confusión que se traduce luego en una amistad o el olvido de las personas queridas que pasan por la vida de uno. Hay tan poca claridad cuando somos jóvenes, que todo lo demás del tiempo que tenemos en una búsqueda por saber y no hacernos mal sin sentido. Y así y todo, el riesgo de los sentimientos es algo que no puede medirse, es una aventura, lo que queda permanece, en forma de cuerpo o de escritura. Las dos cosas son válidas.
Ana escribió algo cierto: “No te olvido, Andrés, y no olvido el tiempo que pasamos juntos, momentos guardados en el tiempo, no en el olvido. No voy a tardar mucho en volver”. No sólo volvería sino que decidiría, no mucho tiempo más tarde, vivir en Buenos Aires.
Ignacio Bosero (1982, Los Toldos). Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA). Publicó Antonio Di Benedetto: el camino sosegado (UBA, 2010), Viaje ritual (Luciérnaga, 2013), La carne alucinante (Narrativa Punto Aparte, Chile, 2015) y Rugido (Color Pastel Poesía, 2016). Ha reseñado libros de ficción y escrito ficciones para las revistas Boca de Sapo y Polvo. Formó parte del proyecto de podcast de literatura RECITAL: Un escritor elige un cuento y lo lee (2015). Actualmente dicta el curso Cómo leer a Antonio Di Benedetto en la Universidad del Noroeste de Buenos Aires, Pergamino, y es profesor del Instituto de Formación docente 60.